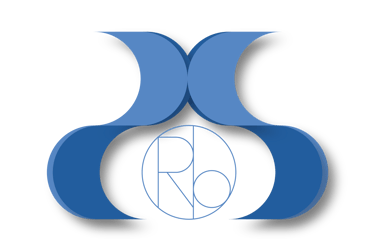Apatridia,exilio , duelo. sus efectos en la construcción de subjetividades
“Mi condición de exiliado determina mi paso a la escritura. La tinta , como la sangre escapa forzosamente a las heridas” (Edward Said)
Dra. María Ester Jozami
7/20/202510 min read


Los efectos discursivos en relación a otro humano, ponen en juego las cuestiones existenciales referentes a ¿quién soy?, ¿ de donde vengo?, ¿adonde voy?
Pensemos en los conceptos de extranjero, exiliado, expatriado.
La palabra expatriado nos permite entender que se trata un sujeto que sale de su propia patria o abandona su patria en forma voluntaria u obligado.
Este vocablo se forma con el sufijo ex-, que significa ‘fuera de’, y la voz patria.
Es decir “fuera de la patria”, “patria”,” paters”, ”padre”, referencias que hacen posible construir un sentimiento/pensamiento que puede inscribir una suerte de pertenencia a una nación, a una colectividad, un grupo, etc.
El expatriado suele enfrentarse a un conjunto de problemas similares a los que vive el inmigrante o un exiliado.
Sentimientos conscientes o no, de desarraigo, de soledad, dificultades para adaptarse y comunicarse, entre otras cosas.
Si hablamos de exilio nos referimos a la separación de una persona de la tierra en que vive. La palabra, como tal, proviene del latín exilĭum, y significa ‘desterrado’.
Esto deja al sujeto desamparado frente a los padecimientos e infortunios de su condición.
Por todo esto y citando a Silvia Bleichmar se hace necesario diferenciar entre producción de subjetividades y constitución del psiquismo.
La constitución del psiquismo nos lleva a plantearlo con características atemporales, no responde a una cronología , no se modifica con el correr de los siglos.
No pasa lo mismo con la constitución de subjetividades a creación de subjetividades esta refiere al triple atravesamiento que hace posible la producción de un sujeto: un sujeto como efecto del lenguaje, la ideología-la historia y el inconsciente.
Podemos afirmarentonces que el sujeto es efecto de la estructura de la que a la vez es parte.
El sujeto y lo social quedan así planteados con límites inferenciados. De esta forma hablar de sujeto es siempre hablar de un sujeto social.
La producción de subjetividad entonces alude a los modos históricos, sociales, políticos con los que se producen sujetos sociales.
Ahora bien, preguntamos : ¿Cómo se puede nacer en el exilio? ¿cómo devenir sujetos desenmarcados de su tierra de origen? ¿cómo no desorientarse?, no perder el oriente?, el origen?
Tal vez podamos plantear que para un sujeto, tejer su historia estará dada por aquello que hace posible sostener una estructura a cuyos elementos ya los nombramos como “el sujeto y lo social” y específicamente diremos un sujeto es siempre un ”sujeto social”
Este eje está enmarcado en las posibilidades de sostener genealogía y filiación y estas nos remiten al fundamento de los montajes institucionales de la Razón, se trata de aquella que posibilita el sostenimiento de la Referencia, entendiéndola en la vastedad de su alcance, como una metáfora de la constitución de los sujetos, de aquellos que nombramos como efecto y soporte de lo social.
Es desde un marco, desde una estructura legal, desde donde somos inscriptos.
Pensemos lo que nos ilustran nuestros Documentos de Identidad, En el quedan huellas digitales que son irrepetibles, nuestra imagen, nuestra firma.
Es decir que este documento implica un reconocimiento de genealogía, filiación ,de un origen.
Es lo que el estado reconoce como un ciudadano con sus derechos y obligaciones. Todo esto es parte de la producción de subjetividad. Es necesario entender que los inmigrantes venían con sus historias y desde una historia. Todos esto conformó un mundo de representaciones y significaciones que seguramente hicieron posible o no el hecho de articular una vida y hacer lazo social.
. Teniendo en cuenta esto :¿Cómo responder, desde donde?, ¿cómo resistir? . Las posibilidades de respuestas estuvieron dadas como grupo y por supuesto en cada caso en forma singular.
El significante que atraviesa todas estas historias es “construcción”, “creación”, G. Giorgetti toma el tema de la arquitectura y el exilio y plantea con claridad :” El exilio de los pueblos sea cual fuere la razón del mismo, siempre arrastra consigo su estética propia en la producción de una arquitectura que lo liga con sus raíces, ligazón que aplica en el sentido etimológico de la palabra religión (re ligare)y que tiene ese carácter sagrado de conectar con lo que debió abandonarse, en donde la arquitectura y sus edificios muestran al pueblo como fue su tierra y como se adoraba a su dios”
Como vemos estas cuestiones ,no pueden ser sin efectos en la construcción de subjetividades.
Esto nos remite directamente a una nueva lógica: la de los montajes humanos. Podemos pensar que el “otro” nos enfrenta con nuestra alteridad y perturba nuestro “orden antropológico”, y ésta perturbación puede llevar a los sujetos singulares y a una sociedad a responder a “ese” “eso” extraño, con violencia y con crueldad.
Podemos preguntarnos :¿Qué identidad los representa?,¿ cuál es “verdaderamente” su origen?, (como plantea A. Malouff)
“¿Que soy en lo más hondo de mí mismo?, están suponiendo que “en el fondo” de cada persona hay solo una pertenencia que importe, su “verdad profunda” de alguna manera su “esencia”, que está determinada para siempre desde su nacimiento y que no va a modificar nunca; como si lo demás, todo lo demás, su trayectoria de hombre libre, las convicciones que ha ido adquiriendo, sus preferencias, su sensibilidad personal, sus afinidades, su vida en suma, no contara para nada”.
Ahora bien, ¿Quién en Argentina ( parafraseando al autor), un país que recibió en tres grandes períodos inmigraciones europeas y asiáticas, puede pensar en el lugar que ocupa en la sociedad sin remitirse a sus lazos con el pasado, a sus múltiples pertenencias sean españoles, italianos, árabes, o judíos?
Nos preguntamos ¿qué es la identidad?, ,palabra peligrosa en tanto se coagule como un lugar logrado y permanente.
El documento de identidad nos ubica en el mundo, frente a otros, como únicos, en tanto nos identificamos con un nombre, un lugar , día y año de nacimiento, una fotografía que da cuenta de nuestra imagen y la huella dactilar que certifica que no somos idénticos a otro, que somos únicos y singulares.
La llamada “identidad” está constituida por una multiplicidad de elementos que no se limitan a los de los registros oficiales. Podemos pensar que algunos de los múltiples elementos pueden ser: la pertenencia a una tradición religiosa, a una nación, a un grupo étnico ,lingüístico, a una familia, a una profesión, a una institución, a un determinado ámbito social, etc. Esta enumeración de elementos podría continuar a pertenencias menores como puede ser una ciudad, una asociación, un club, una empresa, una parroquia y más. Y todas estas pertenencia, con diferente valor y fuerza serían elementos constitutivos de la subjetividad.
Aun más, aunque uno a más elementos fueran compartidos, su combinación, su mezcla sería singular e irremplazable .Sin excepción alguna poseemos una identidad compuesta.
Es exactamente esto lo que caracteriza la identidad de cada cual :compleja, única, irremplazable, imposible de confundirse con cualquier otra.
Podríamos decir que así como un argentino cristiano es diferente que un argentino protestante ,no hay dos argentinos cristianos idénticos, ni dos franceses, ni dos libaneses ,etc.
La humanidad entera se compone solo de casos particulares, pues la vida crea diferencias, y si hay “reproducción” nunca es con resultados idénticos. Es desde un marco, desde una estructura legal, desde donde somos inscriptos.
Pensemos lo que nos ilustran nuestros Documentos de Identidad,
En el quedan huellas digitales que son irrepetibles, nuestra imagen, nuestra firma.
Es decir que este documento implica un reconocimiento institucional de genealogía, filiación ,de un origen . Es lo que el estado reconoce como un ciudadano con sus derechos y obligaciones.
Ahora bien, existe una figura institucional que es contemplada por varios países del mundo: APATRIDAS.
La Agencia de la ONU para los refugiados ( ACNUR),los define de la siguiente manera: “Un apátrida es aquella persona que no es para ningún Estado un connacional.
Se encuentran en esa situación cerca de diez millones de habitantes del mundo.”
Una de las razones para ser clasificado como tal es por ejemplo haber nacido en un país que ya no existe. La reformulación de fronteras y hasta la desaparición de fronteras es otra de sus causas.
Pero hay otras cuestiones que definen a un sujeto como apátrida.
Es el caso en donde la ciudadanía la da el padre y no la madre, o las diferencias religiosas entre ellos.
Es decir que el hijo de un matrimonio no obtiene su ciudadanía, ni por haber nacido en ese lugar, ni porque la madre sea ciudadana de ese país.
Es el caso de varios países como por ejemplo: Birmania ( la población más grande del mundo) , Letonia, Estonia, República Dominicana, Costa de Marfil. Bangladesh, Tailandia, Malasia ,,Kwait, Camboya y Siria.
En el Líbano, que no tiene ley de apatridia que cumpla con los estándares internacionales, y que además no es parte de las convenciones de la ONU sobre este tema, tiene sin embargo leyes que afectan la transmisión dela nacionalidad discriminatorias, especialmente aquellas que afectan la transmisión de la nacionalidad por parte de las mujeres.
Un ejemplo es este pequeño recorte que cito: Mahma Mamo relata:
“ Viví 26 años en el Líbano como apátrida", así comienza su historia. Los padres de Mamo son sirios. Su madre es musulmana y su padre cristiano, unión que no reconoce el estado, ni esta ni los hijos que se deriven de ella. Más tarde, sus padres emigraron al Líbano, país en el que nacieron Mahama y sus hermanos. Allí pasaron toda su vida. En él echaron sus raíces a germinar, pero, aunque los lazos que trazaron son más fuertes que un papel , esta patria también les negó la nacionalidad, por lo que quedaron en tierra de nadie. Una vez enfermé y mis padres me llevaron al primer hospital que pudieron, pero allí no me atendieron porque no tenía ningún documento", explica Mamo para ilustrar los problemas del apátrida. Esta condición le ha negado desde algo tan básico como la sanidad hasta un futuro, ya que tampoco tenía derecho a ir a la escuela o a la Universidad: "No pude estudiar medicina, que siempre fue mi sueño. Sin identidad, no podía entrar en la facultad. Yo quería estudiar con todas mis fuerzas así que comencé a ir a todas las universidades, una tras otra. Finalmente logré ser aceptada en la Universidad de Artes, Ciencia y Tecnología del Líbano, a sabiendas que los certificados que obtendría nunca serían válidos, simplemente trozos de papel".
Pero los problemas no terminaron ahí. Ser apátrida es la lucha eterna por la supervivencia, la pesadilla de vivir constantemente con el miedo en el cuerpo y todo por el mero hecho de no tener un papel que reafirme lo evidente, que se es persona. "Corría el riesgo constante de ser arrestada y detenida. Tuve que dejar de frecuentar muchos lugares, no porque fuera una criminal o una terrorista, sólo porque soy apátrida.
Maha Mamo, decidió exponer su caso a 132 embajadas, pero sólo recibió una respuesta, la de Brasil, el único país donde ha sido admitida como refugiada. Allí lleva viviendo más de dos años y ha sido el lugar en el que por fin ha conseguido un papel donde figure su nombre junto a su cara, su primer documento de identidad en 26 años.
Es interesante pensar qué se juega en un par de preguntas básicas que realizan dos personas al presentarse: ¿Cómo te llamas?, ¿qué haces?, que necesariamente apunta a un más allá de la literalidad de las respuestas posibles, sin que se tenga conciencia de ello.
Concierne obviamente a un pregunta por un itinerario personal, interior, que hace posible que cada uno se sitúe, se presente, se refiera a su pertenencia ( ideológica, de lengua ,de territorio, etc...); y esto nos remite a la estructura y a aquello que le ha sido trasmitido.
Por tanto somos deudores de trasmitir el legado que nos ha sido otorgado. Trasmitir supone un juego inconsciente de dar y recibir. Por tanto, constituye ese tejido que cada uno fabrica a partir de lo vivido y olvidado.
Portamos un nombre, una historia singular que remite a la biografía personal, a la historia de un país, y somos sus depositarios y sus trasmisores.
La transmisión de un nombre “propio” opera como efecto metafórico que desconoce fronteras geográficas de estados u otras.
Ahora bien, ¿A qué apela un inmigrante, este “pasante” que grafica hasta la caricatura, la condición humana en su necesidad de sostener un Padre, una Patria.?
Ya sea el exilio forzado o elegido, la expulsión, el destierro o la emigración económica y/o política, sin desconocer sus muchas veces trágicas diferencias, nos enfrente con un universal: todo sujeto ha nacido en otra parte.
Es efecto de una mezcla que aparece como propia, en definitiva, un exiliado, ha nacido en otro lugar. Su nacimiento se jugó en otra escena, en otras historias, que lo produjeron con la marca ineludible de extranjero.
¿Qué sucede cuando la extranjería se pone en escena reafirmada por la situación singular de cada inmigrante, reconocido socialmente, institucionalmente, jurídicamente como tal?
La respuesta será singular, pero la habrá también como grupo que intentara “adaptarse”, “mezclarse”, hasta “desdibujarse”, mimetizándose con la sociedad del país al que llegó. Pero, esto será en vano.
Su historia, su condición, su misión de transmisión para sostenerse como sujeto lo llevará a traicionar el ideal de asimilación, que no es otro que el de desmentir la condición humana ineludible: la de ser extranjero.
Como analistas precisamos : todo sujeto ha nacido en otra parte, hablamos del carácter estructurante y estructural de esta afirmación.
Nacer como sujeto, desde el psicoanálisis implica nacer en el exilio por tanto un desarraigo estructural.
Emigrar, expatriarse, exiliarse, desarraigarse, varios nombres de esta ruptura irrevocable en tanto entendamos al sujeto como efecto de ese triple atravesamiento que suponen al lenguaje, el inconsciente y la ideología.
Es la inscripción de una pérdida , de un objeto “como perdido,” en palabras de Freud lo que inaugura y posibilita un sujeto de deseo. Y es esta una condición irrevocable en tanto el sujeto se constituye desde allí. Algo entonces ha sido perdido para siempre.
Esto que la emigración como acto consciente y social grafican hasta la tragedia.
Esto que enfrenta al sujeto con una pérdida estructural solo puede responderse desde el duelo posible, en el uno por uno , en forma singular. Como así también intentando agruparse “ alrededor de una escuela, de una iglesia de una sociedad de socorros mutuos, etc., instancias que permite perseguir pasos perdidos, aquellos que llevan a una historia de genealogía y filiación
Decíamos en este trabajo que en toda decisión de emigrar hubo una pérdida, un desgarro que graficó hasta la tragedia el desgarro estructural y estructurante que refiere a la constitución de un sujeto como efecto del lenguaje, la ideología-historia y el inconsciente y lo convierte en un extranjero. Nacido como efecto de una pérdida la vida se construye desde un duelo posible.
Las formas singulares y como comunidad de procesar y/o trabajar sus duelos tal vez se ve plasmada con mayor insistencia en su participación en las instituciones que los agruparon.
Como psicoanalistas es un deber desde nuestra posición ética interrogar al sujeto en pos de tejer con sus herramientas singulares un destino productivo, creativo y responsable.
APSIRIO
Promovemos a Psicanálise e a formação clínica
© 2024. Todos os direitos reservados.
Instagram
WhatsApp
e-mail